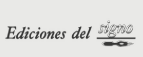oferta
CAPíTULO 5
La Ribera:
Negocios de Familia
Allá adentro todo es más claro. Quique y Mary dominan Urkupiña. Castillo pone orden en Punta Mogotes. En Ocean, un grupo de feriantes renueva la conducción cada dos años. En las tres ferias organizadas alguien dice a esta hora se abre, a esta hora se cierra. Los empleados de seguridad cuidan los pasillos y los administradores cobran las expensas. Si hay un enfrentamiento, una disputa, es de uno contra otro: la mayoría se conoce. El lugar parece complejo para el recién llegado, pero pasado el tiempo ya no tiene secretos. El observador paciente logra que cada feria le revele su mecanismo.
El misterio está afuera, en La Ribera. La cuarta feria inunda las calles laterales a los tres galpones organizados, ensancha la orilla del Riachuelo con basura y escombros para abrir nuevos puestos y copa las veredas de las casas con paseos de compras y estacionamientos improvisados. No hay patrones claros. Es una feria sin principio ni final, horarios o leyes escritas. Cada uno maneja su pedazo y lo defiende como puede: por la fuerza, por la tradición, incluso por la palabra.
Ni siquiera está claro cuántos puestos tiene La Ribera. Algunos arriesgan que siete mil, otros dicen que cuatro o cinco veces más.
Los primeros días, el remisero Alberto me guió por sus calles como a un niño que entra a la escuela y es adoptado por los alumnos más antiguos. Me decía mirá, prestá atención: esa de ahí, la que tiene mil trenzas en el pelo y botas raras y uñas esculpidas es Marta. No sabe qué hacer con tanta plata y se la gasta en eso, en estupideces. Antes vendía manteles en Ocean, pero hace unos años agarró 150 puestos alrededor de la vía y se dedicó a administrarlos.
Esa fila de puestos oxidados, me contaba el remisero, era de un amigo suyo que está preso.
La mercadería de La Ribera tiene algunas diferencias con la que se ofrece en las ferias de adentro. La mayoría son productos confeccionados por una multitud de costureras bolivianas que venden ropa a precios minoristas y de una calidad levemente inferior a las de Ocean, Urkupiña y Punta Mogotes. Muchos son modelos copiados de las grandes marcas, y otros copias de otras copias: una tercera generación de falsificaciones que terminan siendo algo nuevo, a veces bizarro. A eso se le suman los vendedores ambulantes, los que ofrecen comida o ropa interior importada.
La Ribera es también un lugar de experimentación. Como los puestos salen más baratos los hay de hasta cincuenta pesos la noche uno puede apostar a cualquier cosa: un grupo de africanos vende shawarmas, otro ofrece libros o ropa para mascotas.
Los pasillos son irregulares: no tienen salida durante cien metros, y si uno quiere escapar hay que armarse de paciencia y seguir a la multitud. En esos laberintos, el remisero saludaba con una inclinación de cabeza a algunos, con un qué hacés, cómo andás a otros, y se sumergía conmigo entre hileras de puestos que cada tanto cambiaban de color.
Los azules me sopló al oído en la calle frente a Punta Mogotes son los que maneja Jorge Castillo.
Y eso también sabía el remisero Alberto: que todo lo interno en algún momento se vuelve externo y que los que habían amasado poder en las ferias de adentro lo extendían hacia afuera. Decía eso y se perdía buscando cantantes de salsa y boleros entre los que vendían cds de música o películas a tres por diez pesos. Después nos sentábamos frente a las ollas de pescado frito y asado a compartir un sándwich de carne, porque en esa época ninguno de los dos estábamos a dieta y comer era una fiesta.
Allá me dijo una vez con cierta melancolía empecé yo.
Lo que señalaba era un pedazo de calle con cinco remises esperando pasajeros, una parrilla móvil con choripanes, una señora que vendía cortinas para baños, otra que ofrecía osos de peluche y un hombre con una madera repleta de fundas para celulares.
Todo eso era nuestro insistió, con el tono de voz de los que narran glorias pasadas.
La historia del remisero Alberto en la feria empezó en 1999, cuando él era un taxista sin horizonte de progreso que vio la oportunidad y se metió ahí, a llevar y traer a los bolivianos que los lunes iban a Urkupiña. Era cuestión de animarse a meter las ruedas en el barro y estar dispuesto a que el Renault 12 que había comprado a medias con el padre terminara roto todas las semanas.
Al principio convocó a tres o cuatro conocidos, la mayoría dueños de coches destartalados a los que Alberto les hacía la mecánica con más fe que ciencia. Más tarde, cuando empezaron los primeros éxitos de La Salada y los puesteros se convirtieron en blancos móviles, el ejército de choferes que había formado construyó un depósito para que los vendedores dejaran la mercadería y no tuvieran que andar por ahí cargando bolsas. En el espacio que sobró casi todo en esa época era un espacio que sobraba levantaron los primeros puestos de la calle. Los más antiguos se turnaban para cobrar los alquileres y repartían la plata entre todos los que estaban desde el principio y tenían el derecho que otorga la antigüedad.
Con el tiempo nos abrimos contó Alberto y cada cual ganó su sector. Después se fue llenando de gente.
El punto de quiebre, la crisis que cambió todo fue un lunes de feria: en el mismo lugar que tenían para estacionar veinte autos alguien había decido armar puestos. El remisero Alberto se quejó, preguntó qué hacían.
Vamos a poner los puestos acá dijeron del otro lado.
¿Acá? ¿A quién le pediste permiso vos?
Esto no es de nadie. Esto es la calle.
Y entonces hubo golpes, parabrisas rotos, puestos que se armaban y se desarmaban. Del lado de Alberto, una de las familias tenía ocho hermanos, y eso era algo importante. Uno puede contratar matones, pero la familia sanguínea siempre es más compacta y difícil de dividir. Del otro lado, los nuevos ocupantes también tenían lo suyo. Los protegían padrinos políticos, funcionarios municipales de segunda y tercera línea que podían utilizar el aparato del Estado para molestar a los remiseros, y eso les daba ventaja.
La solución llegó mediando: los viejos les dieron un pedazo, y los nuevos reconocieron que no podían quedarse con todo. Pronto, así se volvieron todas las negociaciones en La Salada. Primero midiendo fuerzas y luego negociando hasta encontrar un equilibrio acorde a lo que cada uno podía poner en juego.
Alberto trabajó hasta que el Renault 12 se fundió. Estuvo seis meses en un proceso de ensayo y error, hasta que logró ponerlo en marcha otra vez. Cuando quiso volver, su lugar ya no existía. Una regla no escrita en La Ribera es que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede dejar su puesto vacío.
Una noche caminamos hasta el sur de la feria, pasamos la vía del tren y nos internamos entre los puestos más precarios. Al fondo de todo, en el lugar donde el remisero Alberto había empezado, encontramos un estacionamiento para trescientos autos. Había cuatro hombres y dos mujeres con chalecos amarillos y linternas que organizaban la entrada y salida. En uno de los extremos, un trailer destartalado actuaba como centro de operaciones. El que parecía el jefe estaba sentado sobre un balde de pintura comiendo un guiso de arroz. Era igual a Rubeus Hagrid, el guardabosques de la escuela de magia de Harry Potter. La barba espesa ayudaba a las comparaciones, pero sobre todo la semejanza era una cuestión de tamaño.
El remisero Alberto se quedó atrás. Yo di unos pasos para mirarlo de cerca: había algo familiar en sus facciones. Se dio cuenta de que lo miraba y por un momento dejó de comer para estudiarme sin ningún disimulo. Cuando terminó de hacerlo, hizo un gesto con la cabeza e interpreté que podía acercarme.
Yo a usted lo conozco dije.
Efectivamente, lo conocía. Su nombre era Raúl Sepúlveda y vivía en Ingeniero Budge, a pocos metros de Camino de Cintura.
Cuatro años antes, investigando la extraña muerte de un ladrón del barrio, había llegado hasta su casa por recomendación de un abogado.
Raúl era el padre de dos adolescentes asesinados por la policía, con una diferencia de tres años. Uno de ellos había sido baleado mientras estaba indefenso.
Le narré nuestro anterior encuentro y se levantó para darme un abrazo. No se acordaba mucho sospecho que nada pero no le importaba: igual me invitó a sentarme y a comer. El remisero Alberto desapareció. No volví a saber de él en toda la noche.
Estoy en la feria hace quince años dijo Raúl. Empecé vendiendo tortillas asadas y acá me ve, dueño de todo esto.
El perímetro de su dominio era enorme, quizás el más grande de toda La Ribera, y estaba marcado con postes de quebracho y faroles de mercurio. Los había puesto él mismo. Mientras comíamos el guiso hablamos de nuestros amigos en común a quienes yo hacía años que no veía y él contó las últimas noticias de su vida.
Me mudé dijo.
Hizo una pausa para tragar, y enseguida agregó:
Le copamos la casa a un narco.
La historia era concisa. Un vendedor de pasta base mató a uno de sus clientes porque no le pagaba una deuda. La familia del muerto le baleó el frente de la casa y el asesino huyó del barrio.
Sus antiguos clientes tomaron el lugar: dos plantas que pronto se convirtieron en aguantadero.
Robaban, quemaban, hacían cualquier cosa me explicó Raúl. Era un lugar hermoso. Y un día le dije a la mujer que limpiaba en casa que me acompañara y nos metimos. Los pibes del barrio al principio venían enfierrados a querer sacarnos, y les respondíamos.
Después ya los fuimos a buscar a sus casas y no aparecieron más. Ahora la vendimos: sacamos cinco mil pesos.
Supuse que ese era el precio por una casa sin papeles, pero me guardé de preguntarlo. Los autos llegaban por decenas, y era imposible mantener una conversación. Quedamos en encontrarnos una semana más tarde de mañana, que es cuando la feria comienza a apagarse y ya no hay tantos vehículos para cuidar.
El miércoles siguiente lo busqué en el mismo lugar, pero Raúl no apareció. En su taller estaba Yoni, su hijo. Era tan grandote como él y tenía una lágrima tatuada debajo del ojo izquierdo.
Mi papá tuvo un accidente dijo.
Le pedí detalles.
Un accidente laboral precisó. Cosas que pasan en los barrios, amigo.
La lágrima negra en su mejilla era un imán: no podía dejar de mirarla.
Así son las cosas acá, amigo dijo después. Hace veinticuatro horas que estoy trabajando, y hasta que no se vaya el último auto no me puedo ir.
Yoni estaba sentado sobre una piedra, al lado de un bracero y acompañado por un adolescente esmirriado. El humo se le había impregnado en el cuerpo hacía rato. No solo era el humo de su fogata, sino el de los cientos de autos que estacionaba por feria, y el de los efluvios del Riachuelo.
Estábamos por desayunar, amigo. Sentate por acá invitó.
El pibe que estaba al lado suyo se levantó y fue hasta el trailer.
Al rato volvió con una botella de Legui y vasos descartables. Me sirvió sin preguntar: no parecía útil explicar que dejé el alcohol de forma radical. Fui tomando de a sorbos. Era un licor dulzón y algo azucarado que me produjo acidez y muchos recuerdos.
Una marinera ordenó Yoni un rato más tarde.
El pibe se volvió a parar. Está vez Yoni sacó un fajo de billetes de un bolsillo y le extendió tres de diez pesos. El otro se alejó hasta un puesto de comidas y al rato volvió con tres paquetes: eran sándwiches de milanesas marinadas y fritas. Comimos y hablamos de generalidades: Yoni había aprendido de su padre los rudimentos de un pensamiento político, que en el suyo se mezclaba con el resentimiento.
Una vez contó con mi viejo trabajamos haciendo canchas de tenis. Y los tipos que jugaban me decían alcanzame la pelota, gordito. Me daban ganas de acogotarlos como a un pollo. De chico pasé mucho sufrimiento. A mí no me gusta pasar hambre, amigo.
Me quería convencer de que era pobre. Era extraño: había facturado en esas 24 horas lo mismo que yo en dos meses.
Le dejé saludos para Raúl y me despedí. Esa noche tuve un ataque al hígado.
Los conflictos en La Ribera estallaban de forma espontánea y más o menos regular. Una semana, un hombre que apenas conocía llamó de madrugada para decirme que una patota quería copar parte de una calle que ocupaba una cooperativa de feriantes bolivianos que tenían un predio con seguridad propia.
La pelea tenía varios motivos. Un juez había ordenado terminar con la construcción del camino que atraviesa toda la ribera, como parte de un plan de saneamiento del Riachuelo. Varios de los feriantes acordaron con el municipio de Lomas de Zamora levantar los puestos cada vez que terminaba la feria. En el trazado de esa ruta, el sector donde armaba la cooperativa boliviana se había agrandado un metro. Un sábado por la noche, cuando los dueños tradicionales llegaron a la feria, en el lugar había alguien más.
Compramos un medio y medio de calle dijo el que parecía el vocero. Este espacio ahora es nuestro.
A su alrededor había varios hombres fornidos. El rumor era que venían de una villa en La Matanza, y que sus jefes respondían al ex presidente Eduardo Duhalde, que sigue teniendo peso en Lomas de Zamora. No era importante, en ese momento, si todo era invento: ubicarse en una línea política y en una pertenencia geográfica es una forma de pavonearse, de mostrar poder. Para los que están del otro lado, definir al enemigo es darle un contorno claro y sopesar cuán real es el peligro.
Esa noche, la disputa no pasó de una medición de fuerzas, porque la policía y el municipio intervinieron para calmar a los que querían ganar el lugar: si el asunto pasaba a mayores, el acuerdo que estaban tejiendo con el resto de los feriantes de La Ribera podía fracasar, y ya nadie aceptaría desarmar sus puestos.
Antes de irse, los candidatos a tener un espacio propio señalaron a un pibe de unos veintipico de años, vestido como agente de seguridad.
Vos lo increpó uno nos estafaste. Te pagamos 20 000 pesos por este espacio y era todo mentira.
¿Era una infamia, una forma de meter cizaña entre los feriantes?
¿Podía alguien ser tan estúpido como para vender algo que no era suyo y luego quedarse a ver cómo lo descubrían? Al que habían señalado era un agente del servicio penitenciario que en sus ratos libres trabajaba como guardia de seguridad. Tenía 25 años y todos lo conocían como Ramón. Esa noche negó todo. Unos días más tarde el interventor de la cooperativa hizo un careo con los supuestos compradores.
Además de todo se lamentaron perdimos plata porque cuando nos fuimos dejamos acá los canastos con los que íbamos a armar los puestos.
Esa noche, Ramón fue despedido. El 3 de agosto de 2010 su jefe, un subinspector de la Policía Federal al que todos llamaban El Ruso, lo llamó por teléfono.
Esta noche le dijo te voy a pagar la quincena, pero te tengo que descontar la plata que me hiciste perder, porque tuve que pagarles los canastos a estos tipos.
Si no me pagás lo que corresponde le contestó Ramón te voy a mandar al frente. Yo sé que te robás la mitad de lo que te pagan para que cuidemos los puestos.
Por custodiar ese grupo de puestos, El Ruso cobraba 23 000 por quincena, unos doce pesos por hora por hombre. En los días de feria tenían que tener doce personas, pero por lo general había ocho. El resto del tiempo trabajaba una en vez de dos. El dinero de los empleados que faltaba se lo quedaba El Ruso.
A las 20:15, el sereno del predio vio llegar al Ruso acompañado de otro hombre. Iban a bordo de una camioneta gris. Lo notó nervioso: a pesar de que era uno de los días más fríos del año, caminaba ida y vuelta desde la pieza del sereno hasta el portón.
Después de una hora, se subió a la camioneta y la puso en marcha.
Mañana te pagamos la quincena le dijo al sereno.
El otro anotó su visita en el libro de novedades.
Media hora después, llegó Omar Ramón Garín en un Duna gris. Un rato antes se lo había pedido prestado a su hermano.
Voy a la feria para que me paguen avisó y vuelvo enseguida.
A las 21:45 entró al predio y estacionó a pocos metros de la pieza del sereno.
Vengo a buscar mis cosas saludó. Seguí en lo tuyo.
El sereno se fue a hacer la ronda nocturna por los puestos de la calle.
Afuera, sobre La Ribera y a unos cien metros del predio, estaba la camioneta del Ruso. Le llamó la atención, pero igual siguió su camino. Diez minutos después volvió y la camioneta del Ruso ya no estaba. El auto de Ramón seguía ahí.
Entró al predio. La puerta de su habitación estaba entreabierta y adentro estaba Ramón sentado en una silla de plástico. Tenía la cabeza hacia atrás y manchas de sangre en la cara y la ropa.
Los primeros policías que llegaron al lugar dejaron constancia de que en la escena del crimen encontraron un televisor a todo volumen, un mate recién hecho y una silla vacía, enfrentada a la que ocupaba el cadáver. Ramón tenía un disparo en el tórax y cuatro en la cabeza. El asesino también le había puesto un billete de dos pesos enroscado en la boca.
El Ruso fue detenido varios días más tarde. En su única declaración frente a la justicia dijo que no había estado en la zona en el momento del crimen. Sin embargo, la justicia analizó las llamadas de su celular y descubrió que el teléfono había sido usado en la zona de La Salada. Incluso, una de esas comunicaciones fue con Ramón.
Los peritos psiquiátricos hablaron de que el acusado tenía un umbral bajo con respuestas impulsivas con tendencia a la acción.
En junio de 2010 fue condenado a quince años. Durante todo el juicio oral no habló ni una sola vez.
Volví al estacionamiento de los Sepúlveda dos semanas más tarde del primer intento, también de mañana. En el lugar estaba Mirtha, la esposa de Raúl. Era una mujer rubia, de unos cincuenta años, que le hacía honor al tamaño de su marido y sus hijos. Le pregunté por él.
Tiene para un año de reposo dijo.
Fue un accidente grave.
Sí, se pegó un tiro a sí mismo precisó ella.
¿Se quiso suicidar?
La mujer largó una carcajada. Tenía un tono de voz potente, capaz de romperle los nervios a cualquiera.
Nos quisieron asaltar explicó. Nosotros acá terminamos a las ocho de la noche, cuando ya no queda ningún auto. Yo me fui a dejar el carro enfrente, y él me decía dale, Mirtha que viene el remise. Ya tenía el arma montada porque se venían cuatro sobre nosotros. Se venían al queso. Él no me quería asustar y me decía dale, apurate. Subimos al remise, a uno de esos que están todos rotos y cuando quiso cerrar la puerta se enredó y escuché un plafff. Se la puso a él mismo.
Ni Mirtha ni el remisero lograron abrir la puerta del auto, y lo tuvieron que llevar así hasta la salita de primeros auxilios del barrio, y allá sacarlo por la ventanilla entre cuatro, mientras Raúl gritaba de dolor y ella le hacía coro con esa voz tan suya. Era el mismo timbre de voz atronador que usó durante nuestra charla, cuando un cliente nos interrumpió para quejarse porque le habían cobrado quince pesos por estacionar su camioneta:
Tomátela de acá le gritó Mirtha y no vengas más. Mandate a mudar la reconcha de tu madre, rata inmunda. ¡Sáquenme a este negro de mierda! ¡Te voy a pinchar las ruedas, sucio! ¡Maten a esta rata!
Y a su alrededor nadie se agitó, porque no hacía falta. Mirtha mete miedo y cuando no alcanza con su vozarrón agarra el bolso de paja que tiene a un costado y entonces ya se sabe: mejor no meterse con ella. Adentro tiene un rollo de papel higiénico, el equipo de mate y una carabina calibre 45 de dos tiros. La misma del accidente.
No te preocupes dijo cuando se tranquilizó.Yo la manejo mejor que mi marido.
Raúl y Mirtha son tucumanos, y del mismo pueblo: Concepción.
Cuando eran chicos, sus familias se mudaron a Buenos Aires y consiguieron un terreno en Ingeniero Budge. Se conocieron en una plaza que parecía parte del campo. Ella tenía doce años, él dieciséis. Tuvieron cuatro hijos varones, uno atrás del otro. A los veintidós años, Mirtha volvió a quedar embarazada y dijo: quiero una nena. No fueron una, sino dos. Eran mellizas, una igual al padre y otra un calco de la madre.
Raúl se ligó a los grupos que organizaban tomas de tierras, y pronto se convirtió en amigo del Partido Comunista. En los 70 ya había tenido un acercamiento con la guerrilla de Montoneros y en los 80 con el Movimiento Todos por la Patria. Nunca había sido un cuadro político: tenía un sentimiento de solidaridad muy marcado y un gusto apasionado por las armas.
Mientras tanto, se la rebuscaban. Toda la familia cocinaba milanesas y tortas fritas y atravesaban todo el barrio hasta las piletas de La Salada. Allí descansaban un rato, luego cruzaban el Riachuelo y se metían entre los puestos del Mercado Central, donde los productores de verduras vendían al por mayor.
Yoni era el tercero de los hermanos. Le gustaba salir con los dos más grandes, feliz porque a la tarde, media hora antes de que cerraran las piletas, abrían las puertas de Ocean o Punta Mogotes y ellos iban a darse un chapuzón gratis.
Así éramos, amigo contó cuando ya había disuelto parte de su desconfianza hacia mi presencia. Andábamos como chicos de la calle. A veces nos escondíamos en el pastizal, y cuando pasaba el tren de carga le robábamos naranjas y aceite.
El primero que salió a robar de verdad fue el mayor. Empezó llevándose cajones vacíos del mercado, hasta que descubrió que lo más rentable y fácil era apretar a los que iban de compras en colectivo.
El día que la policía lo mató, Mirtha trabajaba en la Sociedad de Fomento del barrio. Ella era la encargada de lavar los platos del comedor, y lo hacía al ritmo de una canción de Horacio Guaraní.
Tres años después mataron al segundo. Lo atraparon mientras robaba con la misma modalidad. Yoni logró zafar y vio como se lo llevaban a los golpes. Unas horas más tarde apareció con un tiro.
Mirtha pensó que se moría ella también.
Rompí todo en la comisaría dijo con cierto orgullo. Los policías se escondían porque sabían que yo estaba loca mal.
Con la muerte del segundo hijo empezó la época más oscura de su vida. Una de las mellizas entró en una profunda depresión.
El día que la encontraron colgada de una viga de la terraza había cumplido quince años.
Era mi bebé recordó Mirtha. Ella me decía que quería estudiar, que no me iba a defraudar. No sé qué le pasó. En la carta que me dejó dice que estaba enojada consigo misma porque era morocha como el papá. Quería ser rubia como la hermana. En la carta también puso que yo vivía para los nietos, que no la tenía en cuenta a ella. Y que no me había dado cuenta de que ya no era una nena, que ya había crecido.
El día que su hija se suicidó, Mirtha subió al mismo remise que había usado en las dos muertes anteriores. Como en cada parto y en cada velorio, lloraba un poco de dolor, un poco por la suerte que parecía ensañarse con ella.
Doña le dijo el remisero, ¿por qué no hace tortillas para vender en La Salada? Así junta unos pesos y toma un poco de aire.
Una semana más tarde, ese mismo chofer la llevó hasta la vía del tren que marcaba el comienzo de la feria y le mostró el lugar donde podía instalarse. Mirtha fue con Raúl y montaron una parrilla al lado de donde paraban los cuatro o cinco remises que trabajaban en esa época. La familia se mantuvo con eso durante un tiempo. La feria creció, y donde había cinco autos empezaron a trabajar quince. El que manejaba la parada era el hermano del jefe de calle de la comisaría de Budge. Era un tipo violento, que a veces llegaba pasado de cocaína y le ponía el arma en la cabeza a los que no habían pagado.
Con los Sepúlveda no se metía: desde la toma de la comisaría, los jefes preferían evitar chocar con ellos. Mirtha conocía esa ventaja y la quiso utilizar para ganar terreno. Lo habló con el mayor de sus hijos y una mañana en la que no estaba el capo encaró a los remiseros:
Nos vamos a plantar dijo ella. ¿Quieren que maneje la parada ese hijo de puta o quieren que vengamos nosotros?
Vengan ustedes respondieron los otros, aunque en realidad les daba lo mismo, porque igual iban a tener que pagar.
Esa noche, Mirtha convocó a cinco de sus vecinos, los mismos con los que había organizado las primeras tomas de tierra en el barrio. En sus memorias había historias de los 70, llenas de grupos guerrilleros que robaban camiones y repartían mercadería casa por casa, armas escondidas en el patio y operativos comando enfrentando a la policía. Era un pasado mítico, más hecho de leyendas que de recuerdos concretos, pero igual servía de motivación: estaban por empezar un negocio privado y se lo planteaban como un acto de justicia popular.
Se armaron y cayeron en la feria ni bien se escondió el sol.
Esperaron en la orilla del Riachuelo, agazapados como si fueran a tomar por asalto un tren en el lejano oeste. Cerca de la medianoche apareció el hermano del policía a cobrar las comisiones. El primero en encararlo fue Mirtha.
Esta parada ahora es mía desafió.
Tuya las pelotas respondió el otro.
Cuando el capo hizo un ademán de sacar un arma de la cintura del otro lado aparecieron los amigos de Mirtha con media docena de pistolas. Algunas estaban oxidadas, otras parecían piezas de museo, pero no era cuestión de averiguar si funcionaban o no.
Esa noche Mirtha dirigió el tránsito de remises, organizó a los choferes y cobró una comisión por cada viaje. De madrugada volvió a su casa y le contó las novedades a Raúl.
Nos quedamos con la parada le dijo.
¿Por qué?
Porque me siento capaz.
Una noche llegó a la parada el hermano policía del jefe depuesto.
Era un tipo rubio y usaba varias cadenas de oro. Bajó del patrullero y casi sin mediar palabras se trenzó a golpes con Julián, el otro hijo de Mirtha. Estuvieron casi veinte minutos dándose trompadas y revolcándose por el piso. Al final ganaron los Sepúlveda. El triunfo le permitió a Mirtha ampliar sus dominios: además del lugar para remises, copó todo un espacio para armar puestos y estacionar autos.
Raúl quedó al frente del estacionamiento. El terreno tenía capacidad para unos trescientos autos que pagaban diez pesos cada uno. A veces estaban una hora o dos, y cuando se iban entraban otros. Los días de mucha actividad alquilaban cincuenta puestos a setenta pesos la noche. Pronto no alcanzó con toda la familia para trabajar, y los Sepúlveda convocaron a la gente que tenían cerca: un ejército de primos, vecinos y novias dispuestos a poner el lomo y ganar dinero. Yoni empezó a ir con sus amigos del barrio. Julián, el otro hijo varón de la familia, llevó a su mujer. Era una chica joven y muy humilde.
La teníamos como si fuera una hija me contó Mirtha durante una de nuestras charlas de madrugada y mi hija la tomaba como hermana. Casi que se había criado con nosotros. Cuando empezó a vender cds, la arreglamos para que esté presentable. Lo único que no tenía era dientes. Y él se los hizo poner.
Pronunció la palabra él con odio. Le pregunté de quién hablaba.
De mi marido dijo.
Fue en una época en la que Raúl se había ido de la casa, en teoría porque estaba entregado al alcohol y quería emborracharse tranquilo todos los días. Alquilaba un departamento a dos cuadras de la feria, y seguía trabajando con su familia como siempre.
Mirtha empezó a sospechar una noche, cuando vio que su nuera cargaba un termo con agua caliente rumbo al estacionamiento.
¿A dónde vas? le preguntó.
A cebarle mate a Raúl contestó la otra. Me dijo que tenía frío.
Ese día Mirtha tuvo un deja vú: recordó cuando su marido ayudaba a la chica a lavar la lechuga para hacer los sándwiches de milanesa que vendían en uno de los puestos, calculó las noches y los días que se habían quedado solos en la casa, en ese constante cambiar de sueño y dormir a deshora que significaba la vida en La Salada.
A las tres de la madrugada, con la feria a pleno, ella volvió a dejar su puesto. Esa vez dijo:
Me voy a hacer unas compras a Punta Mogotes.
Un rato más tarde, Raúl avisó que se sentía mal y que se iba a su nueva casa a dormir un rato. Mirtha dejó que se adelantara y lo siguió. Era imposible perderlo de vista: aun en la multitud de La Ribera, la nuca y los hombros sobresalían del resto. Cuando llegaron a una de las calles laterales, Raúl dobló y entró a una casa. Mirtha esperó un rato, intentó espiar por las ventanas y no logró ver nada. Entonces tocó timbre. No contestó nadie. Volvió a insistir. Raúl abrió y se la quedó mirando. Detrás de él estaba la mujer de Julián. Los amantes no se esperaban la visita de Mirtha.
La chica pegó un grito y salió corriendo. Pensó que Mirtha la iba a matar, pero ni siquiera intentó atajarla. Dejó que se perdiera entre la gente. Estaba concentrada en su verdadero objetivo.
No sé de dónde saqué fuerzas contó luego pero lo tiré al piso y le di la paliza de su vida. Había sangre por todos lados.
Hasta pensé que lo había matado. Y me quedé remal: al otro día me enteré que la piba estaba embarazada de mi marido.
| Autor | Título | Editorial | Precio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACHER, SEBASTIAN | COMO ENTERRAR A UN PADRE DESAPARECIDO | MAREA |
|
$ 16900.00 |

|
|